- Rangos Ku por región UIT: FSS y DBS varían entre 10,7–12,75 GHz en bajada y 14–14,5 GHz en subida.
- Antenas más pequeñas y mayor directividad: platos de 45–140 cm según servicio y potencia satelital.
- Limitaciones climáticas: lluvia/nieve atenúan más que en C, pero menos que en Ka; se mitiga con buen diseño.
- Arquitecturas flexibles: Ku admite TDMA y SCPC; casos de uso en VSAT corporativa y backhaul.
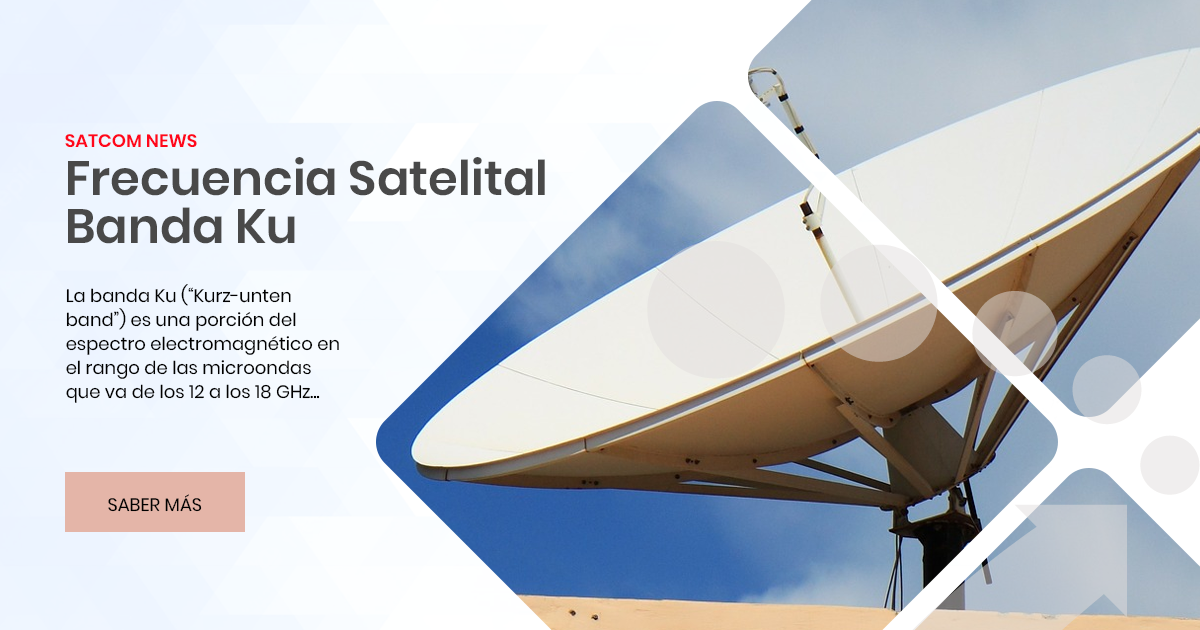
En el ecosistema de las telecomunicaciones por satélite, la banda Ku ocupa un lugar protagonista por su equilibrio entre cobertura, capacidad y tamaño de antenas. Aunque muchos la asocian solo con televisión, esta franja de microondas entre 12 y 18 GHz es clave para datos, voz y conectividad empresarial en entornos remotos.
Antes de entrar al detalle técnico conviene aclarar que su uso cambia según la región del mundo, con particularidades en frecuencias de bajada y subida, potencias de transpondedores y tamaños de plato. También presenta limitaciones por lluvia intensa y nieve, pero dispone de soluciones de ingeniería y planificación de enlace que permiten mantener disponibilidades elevadas, muy útiles en VSAT y servicios corporativos.
¿Qué es la banda Ku en comunicaciones de datos?
La banda Ku es una porción del espectro de microondas comprendida, de forma general, entre 12 y 18 GHz, utilizada para enlaces satelitales de televisión, acceso a Internet, transmisión de datos digitales y servicios de audio/voz. En el ámbito de datos, ha sido un motor de despliegue de redes VSAT (Very Small Aperture Terminal), gracias a su capacidad de ofrecer buen throughput con equipos compactos, administración de recursos flexible y disponibilidad que suele superar el 99,5 % cuando la red se diseña correctamente.
Frente a opciones de menor frecuencia, como la banda C, la banda Ku se beneficia de una mayor eficiencia en el enfoque de antenas parabólicas y menores diámetros para alcanzar ganancias comparables. Eso se traduce en terminales más discretos y económicos de instalar, especialmente valiosos en ubicaciones con restricciones de espacio o estética.
Además de la televisión directa al hogar (DBS) y del servicio fijo por satélite (FSS), la banda Ku se emplea ampliamente para enlaces corporativos, backhaul y acceso a Internet por satélite. En la práctica, su uso no se limita a un único tipo de tráfico: conviven transporte de vídeo, datos IP y voz, con esquemas de acceso y modulación adecuados a cada caso.
Rangos de frecuencia y asignación por regiones UIT
Las asignaciones de la banda Ku no son uniformes a nivel global; dependen de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y sus regiones. Esto afecta frecuencias de bajada, de subida y aplicaciones (FSS/DBS), con implicaciones en equipos, licencias y disponibilidad de servicios.
Región 2 (Américas). En la mayor parte del continente americano, los enlaces descendentes FSS se sitúan típicamente entre 11,7 y 12,2 GHz, con enlaces ascendentes de 14 a 14,5 GHz. Sobre Norteamérica orbitan más de 22 satélites de este tipo, con entre 12 y 24 transpondedores de potencias alrededor de 20 a 120 W, y que suelen requerir antenas de entre 0,8 y 1,4 m para una recepción limpia. Para servicios de teledifusión (DBS) se utiliza el segmento 12,2 a 12,7 GHz, con transpondedores de 27 MHz y potencias aproximadamente de 100 a 240 W, lo que permite platos domésticos de 45 a 90 cm.
En esta misma Región 2, es habitual referirse a frecuencias de oscilador local (LOF) típicas en recepción: alrededor de 10,75 GHz para el tramo 11,7–12,2 GHz y cerca de 11,25 GHz para 12,2–12,7 GHz. Estos valores de LOF facilitan la conversión a banda L en el equipo de usuario, un detalle muy práctico a la hora de seleccionar o configurar LNBs y receptores.
Región 1 (Europa y África). Para servicios fijos por satélite, destacan las bandas 11,45–11,7 GHz y 12,5–12,75 GHz en bajada, con subida de 14 a 14,5 GHz. En Europa, el broadcasting en banda Ku se extiende a 10,7–12,75 GHz, con operadores de referencia como SES Astra. Esta amplitud de espectro para radiodifusión ha impulsado redes DTH y contribuye a la disponibilidad de equipos y servicios a gran escala.
Región 3 (Australia y entorno). En Australia, el marco regulatorio contempla licencias específicas para bajadas entre 12,25 y 12,75 GHz, con subidas de 14 a 14,5 GHz. La armonización práctica con el resto del mundo facilita la interoperabilidad de equipos, aunque siempre conviene validar el plan de frecuencias local antes de desplegar.
Antenas, tamaño del plato y relación con la frecuencia
Una de las ventajas recurrentes de la banda Ku es que, al operar a frecuencias más altas que la banda C, los reflectores parabólicos alcanzan haces más estrechos con el mismo diámetro. Esto incrementa la directividad y mejora el rechazo a señales fuera de eje sin tener que recurrir a platos enormes.
Como referencia, a 12 GHz un plato de 1 metro puede apuntar a un satélite y atenuar lo suficiente el de al lado situado apenas a 2 grados, algo esencial en FSS en Estados Unidos, donde este espaciamiento de 2° es habitual. En banda C (~4 GHz), para un objetivo de selectividad similar, serían necesarios en torno a 3 metros. De aquí surge la correlación inversa entre tamaño de plato y frecuencia: cuanto mayor la frecuencia, menor el diámetro para un mismo ancho de haz.
Esta característica, unida al aumento de potencia en los satélites Ku modernos, permite terminales de usuario de dimensiones contenidas. Al reducir el tamaño de la antena, bajan costes de instalación, logística y mantenimiento, y se simplifica la búsqueda de ubicaciones con línea de vista despejada. Esto explica gran parte del éxito de VSAT y del DTH en Ku.
Frente a la banda C, la Ku suele estar menos condicionada por interferencias con sistemas terrestres de microondas, lo que permite elevar potencias en uplink y downlink. La consecuencia directa es que se necesitan platos más pequeños para alcanzar el mismo margen de enlace, sin sacrificar la calidad del servicio cuando el diseño está bien dimensionado.
Potencia, transpondedores y anchos de banda
Los satélites Ku FSS en América acostumbran a ofrecer entre 12 y 24 transpondedores, con potencias del orden de 20–120 W, mientras que los de DBS operan con potencias superiores, típicamente 100–240 W, y anchos de 27 MHz por transpondedor. El número de transpondedores en DBS puede variar de 16 a 48 según la plataforma y el satélite, permitiendo múltiples multiplex de vídeo o portadoras de datos de alta tasa.
El incremento de potencia EIRP a bordo ha ido de la mano de mejoras en modulación y codificación, lo que eleva la eficiencia espectral. Para datos, esto se traduce en caudales sostenidos con terminales de apertura pequeña, y en la posibilidad de escalar capacidad con carriers adicionales o configuraciones SCPC/TDMA adaptadas al perfil de tráfico.
Limitaciones: lluvia, nieve y atenuación
La llamada absorción por lluvia, o rain fade, es el gran clásico en bandas por encima de ~10 GHz. En recepción de TV, solo precipitaciones muy intensas (por encima de ~100 mm/h) suelen ser notorias para el usuario, pero para redes de datos exigentes conviene contemplar márgenes sobredimensionados y técnicas de mitigación.
Comparativamente, la banda Ku es menos sensible a la lluvia que la banda Ka, aunque más que la banda C. La elección de banda, por tanto, depende del compromiso entre disponibilidad, capacidad y coste. Si el área de operación sufre episodios de lluvia torrencial frecuentes, puede ser recomendable Ku frente a Ka, o diseñar Ka con márgenes generosos.
Otro fenómeno relevante es el desvanecimiento por nieve: la acumulación de nieve o hielo sobre el plato altera el punto focal y añade atenuación. Se han propuesto recubrimientos superhidrófobos tipo “efecto loto” para reducir la adhesión y las pérdidas, con mejoras modestas pero útiles en climas fríos. También la nieve en el volumen de la trayectoria de RF contribuye a la atenuación, no solo la depositada en la antena.
Para mitigar estas degradaciones se recurre a presupuestos de enlace conservadores, diversidad de sitio, incremento temporal de potencia, codificación adaptativa y gestión dinámica de tasa. Una planificación de red rigurosa mantiene la disponibilidad en valores altos, incluso en estaciones lluviosas.
Precisión de apuntamiento y control de antenas
Al estrecharse los haces a medida que sube la frecuencia, las antenas de estación terrena en Ku requieren un control de posición más fino que en banda C para el mismo diámetro. Bajo carga de viento, la estructura del plato introduce pequeñas desviaciones que conviene compensar, y en entornos críticos puede ser necesario implementar control en lazo cerrado.
Este mayor rigor en el apuntamiento garantiza que la ganancia efectiva y el aislamiento frente a portadoras vecinas se mantengan conforme al plan. Para instalaciones profesionales, sensores de realimentación y servo-control son una inversión lógica cuando la estabilidad de enlace es prioritaria.
LNB de banda Ku y la cadena de recepción
El LNB (Low Noise Block downconverter) de banda Ku es el componente que recibe la señal del plato y la traslada a frecuencias más manejables. Va montado en la bocina de alimentación y su primera misión es amplificar con el menor ruido posible, respetando la relación señal/ruido que llega del satélite.
Tras la amplificación, el LNB realiza la conversión descendente: de ~10,7–12,75 GHz en bajada a la banda L, típicamente 950–2150 MHz. Esta IF viaja por coaxial estándar hasta el receptor o módem, facilitando instalaciones económicas y con pocas pérdidas en distancias moderadas.
En su interior hay un oscilador local estable, con frecuencias habituales en Ku de ~9,75 GHz o ~10,6 GHz según el diseño. La elección del LO condiciona el mapeo de frecuencias a IF y la compatibilidad con determinados receptores, por lo que conviene alinear el par LNB–STB/módem en la compra.
Muchos LNB Ku permiten alternar polarización Horizontal/Vertical (H/V) mediante control por tensión o tonos, ampliando la capacidad al reutilizar el mismo espectro en Ejes ortogonales. La cifra de ruido del LNB es crítica: cuanto menor, mejor desempeño en condiciones de señal débil. También existen salidas por guía de ondas y variantes profesionales, si bien el coaxial domina en consumo.
Modelos de acceso: TDMA, SCPC y redes LEO
En la capa de acceso y multiplexación, la banda Ku admite múltiples arquitecturas. Para escenarios multiusuario con elasticidad de demanda, TDMA es frecuente por su eficiencia al repartir el tiempo entre terminales. En enlaces dedicados con latencia constante y caudal garantizado, SCPC (portadora única por canal) es una opción muy extendida.
Por banda, hay casuísticas típicas: en Ku se emplean tanto TDMA como SCPC; en Ka también es habitual combinar ambos; y en banda C, SCPC ha sido tradicionalmente dominante en aplicaciones de misión crítica. Estas no son reglas cerradas, pero ayudan a perfilar la arquitectura según los requisitos.
En constelaciones LEO como las de nueva generación, se emplean técnicas de asignación de tiempo y recursos para optimizar el intercambio con estaciones de usuario. Starlink, por ejemplo, utiliza estrategias TDMA para ordenar el acceso con latencias reducidas gracias a la menor altitud orbital. La elección final depende de tolerancia a latencia, eficiencia espectral buscada y necesidades de QoS.
Casos de uso y sectores recomendados
La banda Ku se adapta muy bien a empresas que precisan gran ancho de banda con terminales compactos. En la práctica, suele recomendarse en verticales como petróleo y gas, finanzas, minería y energía, donde los emplazamientos remotos requieren conectividad robusta con despliegues ágiles.
En entornos corporativos, las antenas Ku de ~74 cm u otros formatos de plato pequeño facilitan logística, permisos y mantenimiento. La mejora en eficiencia y la disponibilidad lograda con buenos presupuestos de enlace hacen viable transportar datos de negocio, voz y vídeo simultáneamente.
Cuando la prioridad es el máximo margen frente a la lluvia extrema, la banda C sigue siendo el refugio. Si lo que se busca es superar ampliamente la capacidad con haces muy concentrados y satélites HTS, Ka puede ofrecer más eficiencia, aunque con exigencias mayores en planificación y políticas de uso (como FAP). Ku queda en el punto medio equilibrado para un amplio abanico de aplicaciones.
Internet por satélite y el plan de espectro en Estados Unidos
En Estados Unidos, conviven dos grandes usos en Ku: FSS y DBS. FSS utiliza 11,7–12,2 GHz en bajada y 14–14,5 GHz en subida. DBS cubre 12,2–12,7 GHz en bajada con potencias superiores, lo que explica los platos más pequeños en el hogar. Esta diferenciación permite segmentar servicios de datos profesionales frente a radiodifusión masiva.
El espaciamiento orbital también influye: en FSS, satélites separados 2 grados exigen antenas con haces estrechos (p. ej., ~1 m a 12 GHz) para evitar interferencias; en DBS, separaciones de ~9 grados relajan el requisito, admitiendo diámetros más reducidos. Esto, junto a la potencia EIRP, configura la experiencia de usuario final en cada categoría.
Los operadores de Internet por satélite en Ku aprovechan estas bandas para ofrecer acceso IP empresarial y residencial, con planes que balancean capacidad y disponibilidad según la climatología local. El diseño de canal, modulación adaptativa y gestión de tráfico son piezas clave para garantizar calidad de servicio estable contra eventos de lluvia intensa.
Ventajas prácticas de la banda Ku frente a otras bandas
Comparada con la banda C, Ku no suele requerir platos voluminosos ni sufre tanto por coexistencia con microondas terrestres. Esto posibilita más potencia en los enlaces y una logística más sencilla, factores decisivos en despliegues distribuidos y temporales.
Frente a Ka, Ku ofrece una disponibilidad media superior en zonas de lluvia fuerte a costa de menor eficiencia máxima. Es un compromiso razonable entre capacidad y resiliencia climática, especialmente donde la variabilidad meteorológica aconseja márgenes adicionales.
A nivel operativo, la estandarización de equipos, la amplia base instalada y la oferta de satélites FSS/DBS disponibles hacen de Ku un ecosistema maduro. Todo ello se traduce en costes contenidos y alternativas múltiples de proveedor, tanto en espacio como en tierra.
Detalles técnicos útiles para ingeniería
Frecuencias de LO típicas en LNB Ku: alrededor de 9,75 y 10,6 GHz, además de LOF de referencia como ~10,75 y ~11,25 GHz según segmento. IF típica de 950–2150 MHz por coaxial, compatible con gran variedad de módems y receptores. Polarización conmutada H/V por control de tensión o tonos.
Para planificación de enlace: considerar márgenes extra en zonas con precipitación >100 mm/h, técnicas ACM/VCM si el sistema lo soporta, y posibles recubrimientos hidrófobos en platos para entornos nivosos. El apuntamiento fino y la rigidez mecánica del mástil marcan diferencias en estabilidad de MER/Es/N0.
En despliegues profesionales, conviene evaluar servo-control de antena para compensar ráfagas de viento y vibraciones, y asegurar una correcta separación angular respecto a posiciones orbitales vecinas. La coordinación de espectro y cumplimiento normativo local es igualmente imprescindible, sobre todo en enlaces ascendentes.
Sin necesidad de entrar en soluciones propietarias, la realidad es que Ku admite una paleta tecnológica amplia: desde SCPC simétrico de baja latencia para enlaces críticos, hasta TDMA con calidad de servicio para redes con picos de tráfico y muchos sitios.
Con todo lo anterior, la banda Ku se perfila como una opción de primer nivel para datos cuando interesa combinar disponibilidad, platos pequeños y oferta madura de satélites y terminales. En entornos dispares —de la selva a la plataforma offshore— su equilibrio entre robustez y eficiencia sigue marcando la diferencia.
Redactor apasionado del mundo de los bytes y la tecnología en general. Me encanta compartir mis conocimientos a través de la escritura, y eso es lo que haré en este blog, mostrarte todo lo más interesante sobre gadgets, software, hardware, tendencias tecnológicas, y más. Mi objetivo es ayudarte a navegar por el mundo digital de forma sencilla y entretenida.
