- La densidad del ADN permite hasta 455 exabytes por gramo y su conservación, encapsulado en sílice y en frío, alcanza escalas de millón de años.
- La codificación binaria en A/C/G/T con corrección Reed‑Solomon hace viable almacenar y recuperar datos con precisión y tolerancia a errores.
- Experimentos (EBI, ETH Zurich, Microsoft+UW) y prototipos como la “cinta” de ADN demuestran automatización y operaciones tipo disco duro.
- Los costes aún son altos, pero caen con la genómica; el ADN apunta al archivo masivo y sostenible frente a los límites de los data centers.

El mundo digital crece sin parar y, aunque hablemos de “la nube”, esa nube vive en tierra firme, dentro de gigantescos centros de datos. Enormes naves con pasillos infinitos, filas de servidores y un gasto eléctrico colosal guardan hoy nuestras fotos, vídeos, correos y ciencia. En ese escenario, una idea toma fuerza: usar el ADN como soporte de información, una molécula minúscula con una densidad de almacenamiento abrumadora.
La promesa es potente: codificar bits en secuencias de A, C, G y T para guardar desde un documento histórico hasta un archivo de vídeo, y hacerlo de forma estable durante siglos o incluso más de un millón de años si se conserva bien. El dato que dispara la imaginación es conocido: en teoría, un solo gramo de ADN podría almacenar hasta 455 exabytes de datos (455.000 millones de GB), una cifra que deja pequeños a los discos duros y las memorias de silicio actuales.
Qué es el almacenamiento en ADN y por qué importa

El ADN es el manual de instrucciones de la vida y su lenguaje se escribe con cuatro “letras”: adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T). A efectos informáticos, podemos traducir ceros y unos a combinaciones de estas bases para crear una secuencia sintética que, al leerse, recupere el archivo original. Esa traducción se ha demostrado viable desde 2012, cuando se codificó y se leyó con éxito el contenido de un megabyte, abriendo la puerta a un nuevo paradigma de archivo digital.
La razón de fondo es la densidad: al empaquetar la información en moléculas, el espacio físico necesario se desploma. En números, hablamos de esos 455 exabytes por gramo. Para entenderlo sin calculadora: en un pequeño tubo de ensayo podría caber todo Wikipedia junto con Facebook, y si ampliamos la escala, el conocimiento de nuestra civilización ocuparía solo unos pocos metros cúbicos, nada que ver con los miles de metros cuadrados de los data centers.
Esta visión no es solo estética. A nivel práctico, el ADN no necesita electricidad para conservarse legible: en condiciones frescas, secas y oscuras, los datos permanecen. Lo sabemos por la arqueología molecular, que permite leer material genético de restos de cientos de miles de años. Este comportamiento convierte al ADN en un candidato ideal para el archivo a muy largo plazo.
Capacidad, comparativas y el reto de los centros de datos actuales
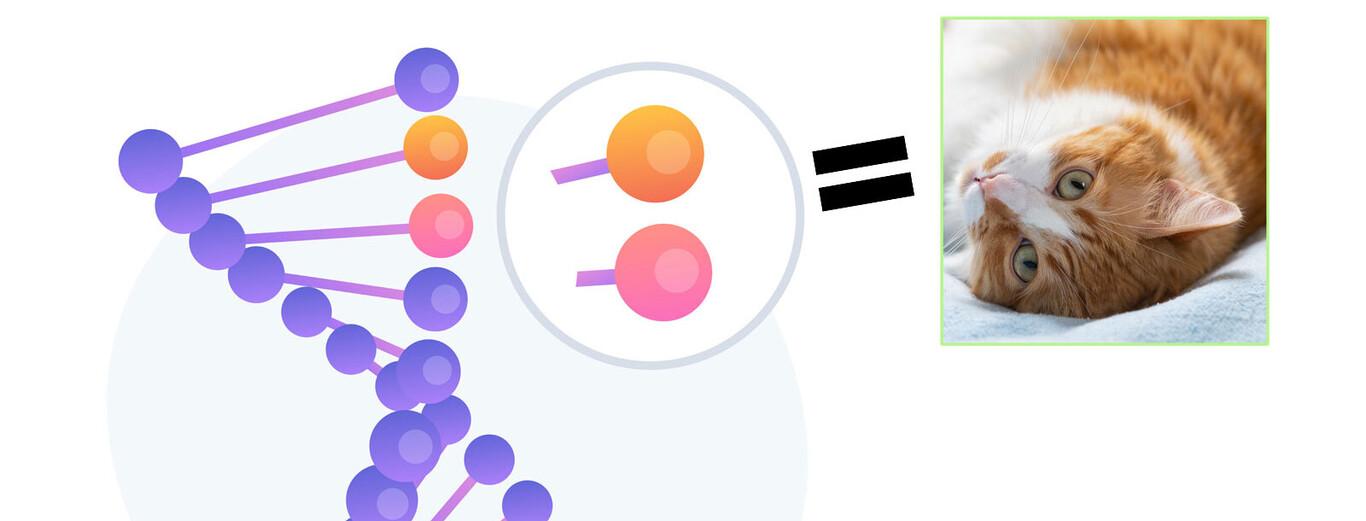
Los centros de datos son las “catedrales del bit”. Se cuentan por más de 2.000 en el mundo y, de media, cada uno ocupa unas 5 hectáreas (50.000 m²). Si contrastamos esa huella con la compacidad del ADN, el impacto es evidente. No solo se trata del suelo y el edificio: también la refrigeración y el consumo energético son masivos, y la huella ambiental asociada no es menor.
En paralelo, los datos se disparan. Google procesa del orden de 4.650 millones de búsquedas diarias; en YouTube se reproducen cerca de 4.700 millones de vídeos al día; Facebook recibe más de 350 millones de fotos cada 24 horas; y en Twitter se envían unos 600 millones de tuits. El panorama global apunta a que en 2025 se crearán unos 463 exabytes de datos cada día, con buena parte de la humanidad aún por conectarse a internet. No es poca cosa.
Esa avalancha presiona las tecnologías actuales justo cuando están rozando límites físicos. La experiencia de Backblaze —que monitoriza 25.000 discos duros en servicio— deja pistas: a los cuatro años, cerca de un 22% de las unidades muestran desgaste o fallos. Algunas duran más de una década, otras caen muy pronto. La conclusión es simple: el hardware convencional no es eterno y la reposición constante tiene coste económico y operativo.
El ADN como memoria, en cambio, traslada parte del problema al plano químico y al de conservación. Con un soporte estable y sin necesidad de energía para “mantener encendida” la información, el archivo profundo —ese que revisamos muy de vez en cuando pero que debe perdurar— podría cambiar de paradigma y aliviar la presión sobre infraestructuras gigantes.
Cómo se codifica, se conserva y se corrigen errores

Codificar datos en ADN consiste en traducir bits a bases. Un esquema sencillo asigna A y C al “0” y G y T al “1”. Con ese mapeo se escriben fragmentos cortos que, combinados, reconstruyen cualquier archivo digital. Para reforzar la robustez, se emplean códigos de corrección de errores tipo Reed‑Solomon, que añaden redundancia inteligente: si algunos trozos sufren daños, el sistema puede recuperar la información original.
El gran salto en durabilidad lo dio el equipo de ETH Zurich, con Robert Grass y Reinhard Heckel al frente. Inspirados por cómo se preserva el ADN en fósiles, encapsularon moléculas de ADN en esferas de sílice (vidrio). ¿Por qué vidrio? Porque es un material químicamente inerte y protege de los elementos que más degradan el ADN: principalmente agua y oxígeno.
Para acelerar la “película del tiempo”, sometieron el ADN encapsulado a temperaturas de 60, 65 y 70 °C, simulando décadas o siglos de deterioro en cuestión de semanas. La estabilidad del ADN dentro del vidrio fue notable. Al extrapolar, almacenar a -18 °C permitiría conservar la información durante más de un millón de años, una cifra que cambia el marco mental de lo que entendemos por archivo duradero.
El contraste con un tubo de ensayo expuesto al aire libre es llamativo: así, el ADN aguanta apenas dos o tres años antes de volverse ilegible. Al encapsular en vidrio y mantener en un entorno fresco, seco y oscuro, la supervivencia se multiplica. Además, la tecnología sol‑gel facilita crear esa “coraza” de vidrio alrededor de las moléculas, haciendo el proceso técnicamente asequible desde el laboratorio.
Experimentos y resultados: del EBI y ETH Zurich a Microsoft y la UW

Las demostraciones se acumulan. En 2012 se codificó y leyó con éxito contenido en ADN, y al poco tiempo el Instituto Europeo de Bioinformática (EBI) en Inglaterra llevó la idea más lejos: guardó textos, imágenes y audio —incluyendo sonetos de Shakespeare, extractos del discurso “I have a dream” de Martin Luther King, una imagen del propio instituto y el histórico artículo sobre la doble hélice— y después recuperó la información con 100% de precisión.
Su metodología combinó fragmentos superpuestos, índices de posición y redundancia para asegurar la reconstrucción incluso si algunas copias se dañaban. El volumen total rondó los 760 KB y el ADN equivalente era más pequeño que una mota de polvo. A nivel bioseguridad, aclararon que ese ADN sintético utiliza un “código” diferente y no puede incorporarse accidentalmente al genoma de un organismo vivo; en caso de entrar en un cuerpo, se degradaría y eliminaría sin cabida funcional.
Desde Harvard también se probó la idea con un libro de más de 53.000 palabras y 11 imágenes, sintetizando en un chip de vidrio miles de fragmentos cortos que luego se leían con técnicas estándar de secuenciación, las mismas que usamos para estudiar genomas antiguos o muestras arqueológicas. Aquello reforzó la idea de que la “biblioteca molecular” puede ser consultada con equipamiento ampliamente disponible en biología molecular.
Volviendo a ETH Zurich, Grass y su equipo sometieron a estrés térmico dos documentos históricos (unos 83 KB en total, entre ellos el Pacto Federal Suizo de 1291 y pasajes del Palimpsesto de Arquímedes). Tras una semana a 60‑70 °C, los textos seguían legibles. Sus cálculos sitúan en unos 2.000 años la durabilidad a 10 °C, extendiéndose a escalas de millón de años si se conserva a -18 °C. El coste por entonces fue elevado —en torno a 1.350 euros a 2.000 dólares por apenas 83 KB—, pero las tendencias de coste en genómica son favorables.
Prueba de ello es el descenso drástico del precio de secuenciar un genoma humano: de varios millones hace años a apenas cientos en la actualidad. En esa línea, investigadores de Microsoft y de la Universidad de Washington construyeron el primer dispositivo que automatiza de extremo a extremo el proceso de almacenar y leer en ADN. Con él codificaron la palabra “hello” y la recuperaron, un hito de ingeniería que —aunque llevó alrededor de 21 horas para 5 bytes— ilustra que la automatización ya está en marcha.
Prototipos que miran al futuro: de la cinta de casete de ADN a la industria
Una propuesta reciente, publicada en Science Advances por un equipo de la Southern University of Science and Technology, recupera un formato muy familiar: la “cinta de casete”. Su dispositivo integra una membrana de nailon y poliéster con patrones de códigos de barras impresos con láser. Las zonas blancas alojan compartimentos donde depositar ADN sintético con archivos codificados; las franjas negras actúan como barreras hidrofóbicas para impedir mezclas.
Cada partición tiene una “dirección” única, lo que permite operaciones de depositar muchos y recuperar muchos (DMRM). Es decir, podemos almacenar varios archivos, recuperarlos, borrarlos y volver a escribir en la misma zona, emulando el comportamiento de un disco duro pero en soporte molecular. En cifras, un casete de 1.000 metros puede albergar más de 500.000 particiones y lograr hasta 362 petabytes por kilómetro, suficiente para guardar, según los autores, varias veces el contenido de YouTube en un tamaño menor que una novela de bolsillo.
Esta línea convive con otras apuestas. Microsoft trabaja además en Project Silica, que explora el cuarzo como medio de archivo: láseres alteran de forma permanente la estructura del cristal y después algoritmos de machine learning leen esas marcas. No es ADN, pero ilustra la búsqueda de soportes ultraestables y compactos para archivado.
La industria biotecnológica también empuja. Catalog, una startup de Boston, ha desarrollado un sistema para reordenar bloques de ADN prefabricados y escribir datos sin necesidad de sintetizarlos desde cero, camino a lo que llaman la primera “máquina” que usa ADN como si fuese un sistema operativo físico. En San Diego, Iridia combina ADN y nanotecnología para construir unidades capaces de operar en paralelo, el germen de un “disco duro vivo”.
Desde el sector público, IARPA —la agencia de proyectos de investigación avanzada de la inteligencia estadounidense— impulsa el programa MIST, cuyo objetivo es escribir un terabyte al día en ADN y leerlo a una velocidad diez veces mayor. “Queremos reemplazar los discos duros actuales por medios moleculares más densos, seguros y resistentes”, explican, alineados con la idea de que el silicio está alcanzando sus límites físicos.
Las comparativas de densidad ponen contexto: un disco duro ronda los 10^9 bits por centímetro cúbico, mientras el ADN alcanza los 10^18. No extraña que algunos informes —como el del Potomac Institute for Policy Studies— hablen de que todo lo digital del planeta podría caber en aproximadamente un kilogramo de ADN. Puede sonar grandilocuente, pero la base física (y biológica) es sólida, y la conservación en frío y seco ofrece ventanas temporales que superan con creces a las tecnologías magnéticas y ópticas convencionales.
La pregunta que late tras lograr estabilidad y densidad es: ¿qué guardamos? Para el propio Robert Grass, el foco debería estar en seleccionar información “realmente importante” que merezca archivarse de forma neutral para el futuro. Igual que nuestra visión de la Edad Media depende de lo que se conservó, la fotografía fiel de nuestra época exigirá criterios, curaduría y estándares abiertos que faciliten la lectura dentro de siglos.
Quedan retos: hoy, sintetizar y secuenciar a gran escala sigue siendo caro y relativamente lento. Sin embargo, la curva de costes en genómica es tozudamente descendente y las automatizaciones ya demuestran viabilidad técnica. Los algoritmos de corrección, los formatos de direccionamiento y las arquitecturas como la “cinta de casete molecular” apuntan a sistemas que permitan escritura y borrado más prácticos.
Por si faltaban pruebas de que el ADN es un medio duradero, la paleogenética sigue regalando récords: se ha secuenciado ADN de un oso polar de hace unos 110.000 años, de un caballo de unos 700.000 años y se ha recuperado ADN mitocondrial humano de 400.000 años en la Sima de los Huesos (España). Aunque las condiciones importan —el frío ayuda—, casos en cuevas relativamente templadas amplían el mapa de preservación real.
La cara menos glamurosa, pero crucial, es la de la química cotidiana: agua y oxígeno son los grandes enemigos. Por eso, encapsular en vidrio y almacenar en cámaras frías minimiza reacciones y roturas de cadena. A escala de laboratorio, crear las esferas de sílice con técnicas sol‑gel ha simplificado el proceso, y los experimentos con estrés térmico demuestran que el deterioro sigue patrones predecibles, comparables a los observados en fósiles.
Para terminar de aterrizarlo, merece recordarse el contraste de tamaño y coste: el conjunto de pruebas con documentos de 83 KB salió por alrededor de 1.350 euros/2.000 dólares hace unos años. Es caro si pensamos en tera y petabytes, pero hace no tanto secuenciar un genoma humano costaba millones y hoy ronda los cientos. Si esa tendencia se mantiene, el ADN pasará de ser un medio experimental a uno competitivo para archivado masivo y copias de seguridad “frías”.
La unión entre biología y tecnología ya no es ciencia ficción. Desde “cintas” de ADN etiquetadas con códigos de barras hasta bibliotecas moleculares que no requieren electricidad, pasando por alternativas como el cristal de cuarzo, la carrera por un soporte duradero y compacto está en marcha. Si algo parece claro, es que el ADN —con su densidad imposible y su vocación de pervivencia— se perfila como el gran candidato para guardar, a lo grande, la memoria digital de nuestra especie con una robustez temporal que ningún disco actual puede prometer.
Redactor apasionado del mundo de los bytes y la tecnología en general. Me encanta compartir mis conocimientos a través de la escritura, y eso es lo que haré en este blog, mostrarte todo lo más interesante sobre gadgets, software, hardware, tendencias tecnológicas, y más. Mi objetivo es ayudarte a navegar por el mundo digital de forma sencilla y entretenida.