- La crítica de Tanenbaum apunta a la arquitectura: monolitos difíciles de entender fomentan bugs y parches interminables.
- Los microkernels priorizan modularidad y contención de fallos, reduciendo el impacto de errores frente a los núcleos monolíticos.
- Windows sufre problemas cotidianos y riesgos de seguridad que se explican por su complejidad y acoplamientos internos.
- El código abierto y el diseño modular ofrecen un camino hacia sistemas más estables, auditables y resistentes.

Para cualquiera que haya sufrido pantallazos negros, actualizaciones que fallan o problemas de seguridad en su PC, las palabras de Andrew S. Tanenbaum suenan casi a confirmación de lo que se intuye: Windows arrastra fallos estructurales difíciles de atajar. El veterano referente en sistemas operativos no se muerde la lengua al señalar que el origen del caos no está en un error puntual, sino en cómo se construyen y mantienen estos gigantes del software.
La conversación no es nueva, pero ha vuelto a primera línea gracias a una extensa entrevista en un medio latinoamericano y a su presencia en la agenda tecnológica del año. Tanenbaum, con una trayectoria académica abrumadora, recuerda que la arquitectura lo es todo: lo que eliges al diseñar un sistema operativo condiciona su estabilidad, su seguridad y la capacidad de comprenderlo conforme crece.
Quién es Andrew S. Tanenbaum y el origen de la polémica
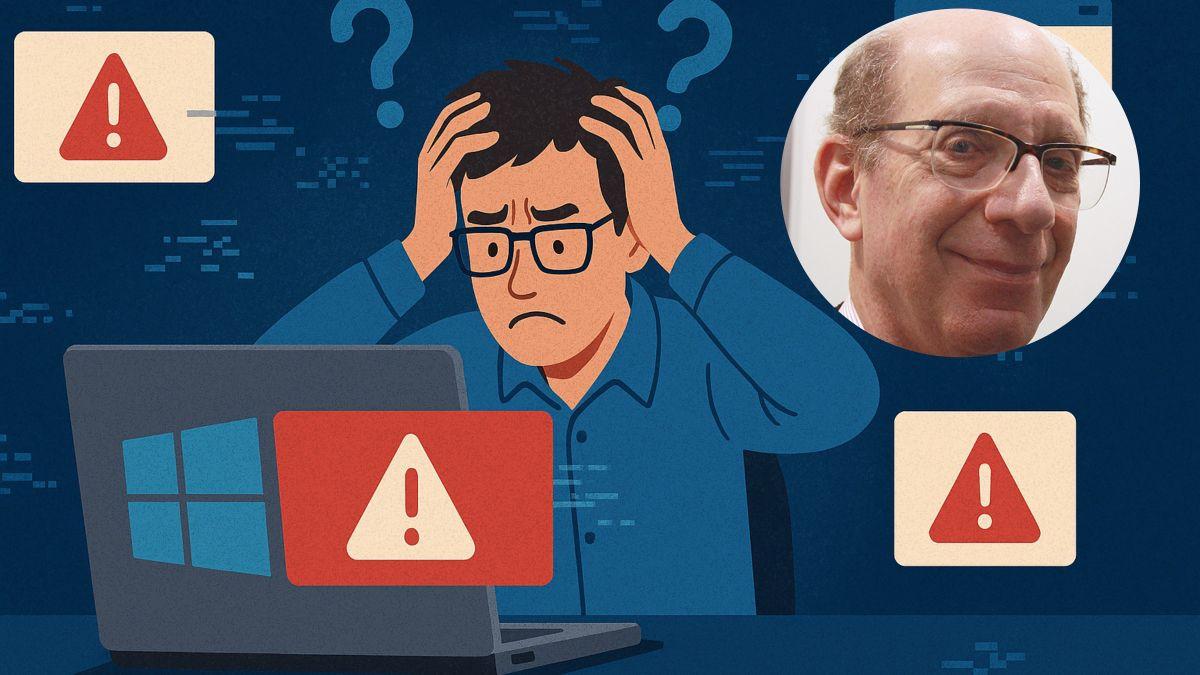
Profesor, divulgador y autor de uno de los libros más influyentes en la disciplina, Sistemas Operativos: Diseño e Implementación, Tanenbaum dejó huella con un enfoque didáctico y práctico. Su objetivo fue que los estudiantes no solo leyesen teoría, sino que pudieran tocar un sistema real, compilarlo, romperlo y arreglarlo.
Para eso creó MINIX, un sistema con código abierto pensado específicamente para la enseñanza. MINIX puso sobre la mesa la idea de estudiar un kernel real sin secretos, abriendo un camino que permitió a miles de alumnos entender qué hay detrás de la gestión de procesos, memoria o drivers.
En aquel caldo de cultivo apareció un joven finlandés, Linus Torvalds, que aprendió con MINIX y decidió levantar su propio núcleo. Linux nació como proyecto inspirado por esa experiencia educativa, aunque siguió un rumbo arquitectónico distinto al que defendía Tanenbaum.
Ese rumbo divergente encendió un debate legendario a comienzos de los noventa: microkernel frente a kernel monolítico. Tanenbaum apostaba por separar funciones y aislar componentes; Torvalds, por la simplicidad y el rendimiento de un núcleo donde todo convive más cerca del corazón del sistema.
Con los años, el mundo se decantó en gran medida por soluciones monolíticas. Para Tanenbaum, esa victoria práctica no ha salido gratis: más velocidad y facilidad de desarrollo a cambio de una superficie de ataque mayor y de una complejidad que, multiplicada por décadas, se vuelve inabarcable.
Microkernel frente a monolítico: dónde nacen los fallos

Cuando Tanenbaum habla de modularidad, no se refiere a un capricho académico: significa que cada pieza hace lo suyo con permisos mínimos y fronteras claras. En un microkernel, los drivers y servicios se ejecutan fuera del núcleo; si uno se estropea, el daño queda confinado.
Su ejemplo favorito es cristalino: si el driver de audio se bloquea, lo peor que puede ocurrir es que el equipo deje de reproducir sonido; ese fallo no debería tumbar el sistema ni dar acceso al disco o a la red. El aislamiento reduce el impacto de los errores y facilita su diagnóstico.
En un kernel monolítico, en cambio, gran parte de los componentes conviven dentro del espacio del núcleo o dependen estrechamente de él. El resultado es un entramado donde todo se toca con todo, esa famosa imagen de plato de espaguetis que se vuelve cada vez más difícil de entender y mantener.
Cuando una base de código supera con holgura las decenas de millones de líneas y está escrita en múltiples lenguajes como C, C++ o C#, el conocimiento se atomiza. Nadie domina más que pequeños fragmentos del conjunto, y cualquier cambio local puede desencadenar efectos no previstos en otras zonas.
Esa dinámica empuja a una rueda infinita de parches. Se corrige un bug y aparece otro, se tapa un agujero y se abre una fisura al lado; la cadencia continua de actualizaciones no siempre estabiliza, a veces añade nuevas incertidumbres.
De hecho, Tanenbaum remarca que la mayoría de sistemas importantes se han construido como enormes bloques monolíticos. La falta de límites estrictos complica tanto la seguridad como la fiabilidad, porque cada dependencia oculta multiplica el riesgo de fallos encadenados.
Para el usuario de a pie esto se traduce en problemas muy concretos. Entre los fallos más reportados en Windows 10 y 11 destacan las actualizaciones que no completan, conflictos de drivers, pantallas en negro, líos con el sonido o cambios indeseados de aplicaciones predeterminadas. No son anécdotas: son síntomas de una complejidad que cuesta domar.
- Actualizaciones que se atascan o revertidas tras reiniciar, a veces por dependencias internas imposibles de prever.
- Drivers que se rompen con un parche nuevo y provocan pérdida de dispositivos o fallos intermitentes.
- Pantalla en negro y cuelgues tras cambios de kernel o GPU, indicativos de acoplamientos frágiles en componentes críticos.
- Reasignación de apps predeterminadas y ajustes que se resetean, señal de configuraciones no idempotentes.
Windows, seguridad y la fragilidad estructural

La seguridad es la otra cara de la moneda. Cuando el núcleo y los servicios críticos comparten espacio y privilegios amplios, un fallo suele tener alcance sistémico. No extraña que operadores hostiles busquen con ahínco esas brechas para moverse lateralmente y persistir sin ser detectados.
En los últimos años se han documentado intrusiones a gran escala en infraestructuras sensibles de numerosos países. La crítica de Tanenbaum es tajante: si el software clave pierde datos como un colador, el problema es de cimientos, no de una mala configuración aislada.
El propio ecosistema propietario añade una capa de opacidad. Gran parte del software comercial es esencialmente una caja negra: ni investigadores ni usuarios pueden auditar con facilidad qué hace exactamente cada componente, y eso complica el escrutinio y la mejora colectiva.
La transparencia que ofrece el código abierto permite, al menos, que la comunidad examine y fortalezca las piezas, pero no basta por sí sola si la arquitectura subyacente concentra demasiado poder en el núcleo. Lo que importa es limitar el daño que puede causar cada fallo, y eso se consigue con menos privilegios y con límites bien definidos.
Microsoft no ha dejado de pulir la experiencia de uso y traer funciones vistosas como asistentes, escritorios virtuales o virtualización integrada; son avances útiles y se agradecen. El problema es que el barniz no arregla el armazón: si la estructura base no cambia, la complejidad acumulada sigue pesando.
Conviene recordar, además, que los sistemas operativos ya no viven solo en ordenadores de sobremesa. Están en móviles, coches, cajeros, aviones, televisores y electrodomésticos. Cuando una vulnerabilidad se cuela ahí, el impacto trasciende al PC y toca servicios críticos y la vida diaria.
“Nadie en Microsoft entiende siquiera el 10% de Windows” «Windows está lleno de errores porque ni Microsoft lo entiende de manera completa»
El papel del código abierto hoy

Tanenbaum siempre ha visto el software libre como un aliado metodológico. La comparación con la ciencia es directa: se comparten hallazgos para que otros los verifiquen y mejoren. Linux, BSD y muchos otros proyectos demuestran que una comunidad global puede sostener infraestructuras esenciales.
Lo llamativo es que ese enjambre de colaboradores, a veces etiquetados de aficionados, ha parido innovaciones decisivas. Es frecuente que una idea de la comunidad marque el rumbo y luego las grandes empresas la adopten, lo que reequilibra la relación entre academia, voluntariado y sector privado.
Ahora bien, la apertura no es una panacea. Si el diseño de base concentra demasiadas responsabilidades en el núcleo, la superficie de ataque sigue siendo amplia. De ahí que Tanenbaum insista tanto en la modularidad: abrir el código y segmentar funciones van de la mano.
En términos prácticos, modularidad significa interfaces claras, políticas de mínimo privilegio, separación rigurosa entre espacio de usuario y de kernel, y recuperación controlada de fallos. Cuanto más fácil sea reiniciar un componente sin derribar el resto, más resiliente es el sistema.
La discusión no se queda en el aula. En la agenda de eventos tecnológicos de la región, como Nerdearla 2025 en Buenos Aires, estas ideas vuelven a escena porque el coste de los fallos ya no es solo técnico: afecta a la confianza pública, a la continuidad de negocio y a la seguridad nacional.
El eco de estas posiciones también se aprecia en la recepción del público general. Los lectores agradecen explicaciones claras y sin humo, y celebran que se pongan sobre la mesa los compromisos reales entre rendimiento, seguridad y mantenibilidad a largo plazo.
Mirando todo el cuadro, el mensaje de Tanenbaum no es un simple regaño a Windows, sino una llamada a repensar cómo construimos el software que sostiene el mundo. Si queremos sistemas más estables y seguros, tocar la arquitectura ya no es opcional: es el punto de partida.
Redactor apasionado del mundo de los bytes y la tecnología en general. Me encanta compartir mis conocimientos a través de la escritura, y eso es lo que haré en este blog, mostrarte todo lo más interesante sobre gadgets, software, hardware, tendencias tecnológicas, y más. Mi objetivo es ayudarte a navegar por el mundo digital de forma sencilla y entretenida.